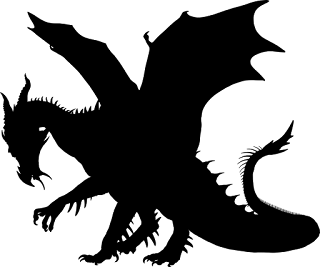Las manos y la cabeza
Nunca he matado un dragón.
Aunque en otro tiempo construí uno.
Entonces la guerra se extendía imparable, devorando planetas y hábitats espaciales en su avance enardecido.
Como todos en mi colonia, yo crecí en una familia modesta. Había paz cuando nací y hacía ya mucho que la gente había olvidado las penurias de contiendas pasadas y había adoptado los avances tecnológicos que nos convertirían en autómatas.
Yo no fui una excepción. Era vaga, propensa al sueño y evitaba cualquier esfuerzo que no me reportara una recompensa inmediata. Me movía por impulsos básicos, como un robot, sin interés por nada ni por nadie. Ni siquiera por mí misma. Así fue durante largo tiempo.
Solo mi abuela recordaba la guerra y solo ella insistía en que estudiara, en que me forjara un futuro y aprendiera a usar las manos y la cabeza.
—Nunca sabes lo que está por llegar —decía, antes de juntar los dedos sobre el regazo y perderse en el tejido de la memoria.
Es cierto que no lo sabía, pero tampoco me importaba.
Hasta que llegó el hambre y la sed.
La guerra no comenzó con disparos ni explosiones. No llegó desde naves enemigas o tras las trincheras. La guerra llegó con la escasez.
Las primeras víctimas fueron los ancianos y los niños más pequeños. Mi abuela murió por entonces. Empeñada en que el resto sobreviviéramos, no tocó la comida y el agua que nos quedaba.
—Las manos y la cabeza —dijo antes de cerrar los ojos de forma definitiva.
No sé si fueron sus palabras las que obraron el milagro. O tal vez fue la necesidad, el instinto aún no perdido que se imponía a la desidia de toda una vida sin mover un dedo.
En los meses siguientes perdí a mis padres y a mi hermano y quedé sola. Apenas un saco de huesos revestido en piel. Esos meses, antes de su muerte, dediqué mi tiempo a estudiar, a leer, a aprender acerca de lo que no me había interesado en años.
Las provisiones de agua y de comida venían en envíos espaciales que se hacían más y más escasos, hasta que un día dejaron de llegar.
Fue en aquel tiempo cuando acudí por vez primera a la reunión de la colonia.
Y la reunión fue el caos que cabía esperar. Quedábamos pocos. Apenas una docena que no había sucumbido al hambre y a la sed. La mayoría éramos jóvenes e inexpertos, sin la menor idea de cómo afrontar una situación como aquella en la que nos encontrábamos.
La conclusión fue la obvia. Debíamos marchar. ¿Pero a dónde? Y, sobre todo, ¿cómo?
No disponíamos de naves para alzar el vuelo ni de ningún otro medio que nos sirviera para emprender la huida.
Creo que fue entonces cuando se me ocurrió la idea.
—Dragones.
Me miraron como si hubiera perdido el juicio. Y tal vez fuera así.
—Mi abuela los construía cuando vivía en Shagarta.
Las manos y la cabeza, pensé.
Busqué los planos. Me había hablado tantas veces de ellos que casi podía imaginarlos antes de verlos esbozados en la tableta.
Podían volar, escupir fuego, llevarnos lejos de la colonia hasta lugar seguro si los pertrechábamos de todo lo necesario. O al menos nos llevarían a algún sitio en el que poder alimentarnos para seguir luchando por sobrevivir.
Las manos y la cabeza.
Así fue como empezamos a construir dragones. Uno por cada dos de nosotros. Seis en total. Mientras lo hacíamos, yo pensaba en mi abuela. Pensaba en los años perdidos, abandonados a la pereza y la holgazanería. Pensaba en todas las veces en que ella me había llevado hasta la sala, había arrancado mis manos y mis oídos de la estación virtual y me había hecho sentar en sus rodillas para contarme historias del pasado. Del suyo, primero en la Tierra y luego en Shagarta, de mitos y leyendas ya olvidados que hablaban de diosas y heroínas. Y de dragones.
No hubo tiempo para concluir los seis dragones que habíamos imaginado. Tampoco hicieron falta. De los doce que éramos, a los pocos días quedamos solo cinco.
Partimos con tres.
Llegamos solo dos.
Pero los tres que cabalgábamos sus lomos, sobrevivimos.
Gracias a mi abuela, que nunca mató un dragón, pero en un tiempo lejano, creó muchos.